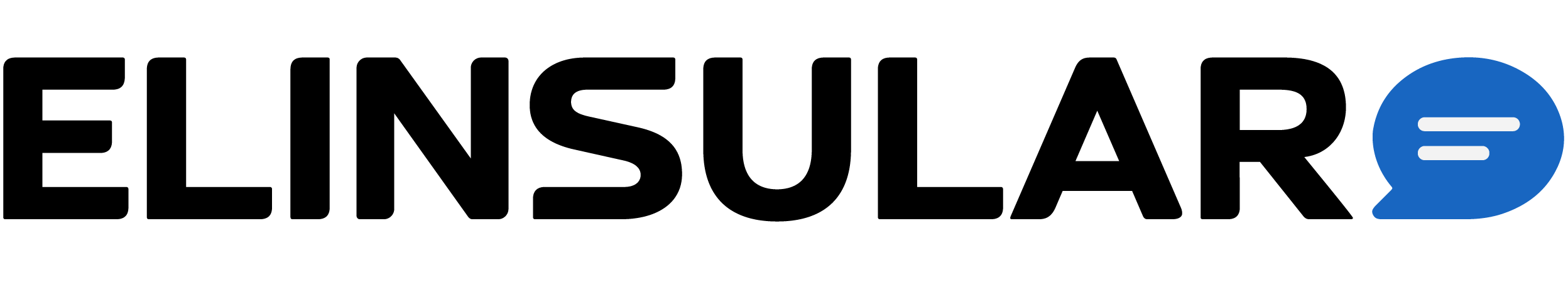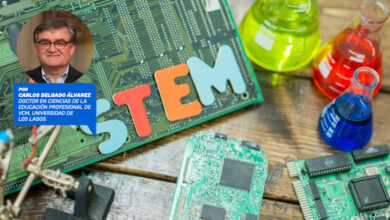Con frecuencia, el discurso predominante en el espacio público sobre la salud mental es que debemos «romper el estigma o ir más allá de la etiqueta», sin embargo, este enmascara una trampa fundamental: la individualización o subjetivación del sufrimiento humano, reduciendo así el malestar psíquico a un problema de gestión personal, ignorando sus raíces profundamente sistémicas (socio-político-económico-espiritual-culturales).
Un síntoma—como la depresión o la ansiedad—es la expresión de un conflicto que va más allá de la biología, como la psiquiatría nos ha tratado de hacer creer en las últimas décadas; más bien es el grito de un sujeto que – muchas veces – no puede adaptarse a las exigencias de un entorno patógeno, y del cual, no puede desentenderse.
La sociedad de consumo en la que vivimos – producto del modelo neoliberal dominante en occidente – que se caracteriza por la liquidez y lo efímero de las relaciones humanas y de nuestra identidad con su mandato de hiperproductividad y consumo desenfrenado, competitividad y satisfacción inmediata, positivismo y precariedad laboral, no es un mero «factor estresante» como nos tratan de mostrar habitualmente. Es una condición estructural que genera patologías específicas. Por ejemplo, es razonable la epidemia de problemas relacionados con ansiedad frente a un futuro cada vez más incierto en dimensiones como vivienda, trabajo, natalidad, pensiones, seguridad, migración, automatización, inteligencia artificial, robótica, etcétera. Por otra parte, la medicalización y psicologización excesivas convierten este malestar social en una disfunción individual, reforzando así que somos nosotros los que no gestionamos bien o no regulamos adecuadamente el malestar o las emociones. El mensaje subliminal es «El problema está en tu cerebro, no en el peso de la carga».
Se promueve así una «salud mental» funcional en la sociedad de consumo: estar lo suficientemente bien para producir y consumir, pero no tan bien como para cuestionar las bases del modelo y la precarización de la vida, excluyendo así a quienes no pueden seguir el ritmo del consumo, perpetuando la insatisfacción por no poseer o comprar cosas.
Por lo anterior, miremos críticamente a la salud mental no sólo como un problema individual, sino a la sociedad que produce tanto dolor. La verdadera concienciación no es solo animar a hablar, sino crear condiciones materiales para que ese hablar no sea un lamento privatizado. La lucha por la salud mental es, en esencia, una lucha política por un mundo donde la vida no duela. Ese es el cambio del que necesitamos hablar.