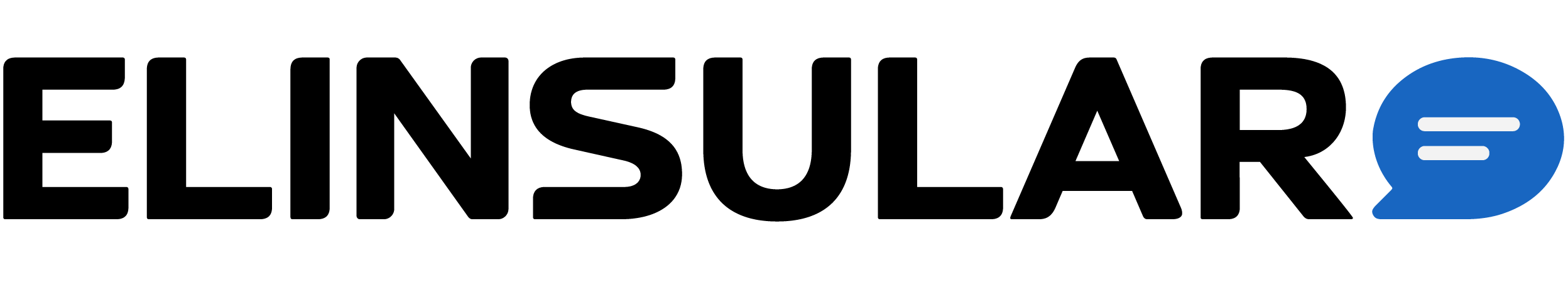LOS VETERANOS DE LA GUERRA

Cada año, a mediados de enero, se reúnen frente a la capilla donde, por última vez, acamparon después de la derrota, antes de la redición final. Llegan solos o en pequeños grupos, amarran sus caballos a las estacas del cerco que limita el cementerio cercano; si no han desembarcado de las lanchas veleras que permanecen varadas en la playa.
Algunos vienen desde las islas, otros llegan desde los pequeños pueblos costeros. En silencio, sin exclamaciones de alegría, se reconocen y saludan los veteranos soldados que formaron las compañías de los antiguos batallones de milicias. Las ausencias cada año son más numerosas, ya no son los jóvenes vigorosos de esos años cuando formaban rígidas filas de fusileros cuyas bayonetas relucientes brillaban al sol. Jóvenes cuyos gritos de pelea, en el combate cuerpo a cuerpo, infundían terror a los soldados enemigos.
Así año tras año, cada vez más viejos y cada vez menos, los veteranos de la guerra acuden a su cita anual, caminan confundidos entre los peregrinos que llegan a la procesión del Cristo de la Buena Esperanza. Acampan en torno a la capilla, en la noche sentados alrededor de las fogatas, cada vez menos, y cada vez más viejos, los veteranos soldados que formaron las compañías de los batallones derrotados; recuerdan, con más silencio que palabras, las noches que soportando una lluvia bíblica, en las boscosas laderas de Mocopulli, esperaron que los batallones insurgentes llegaran a la ciénaga, y aquella vez cuando bajo un cielo de verano, como hoy, vieron entrar los buques enemigos al puerto de San Carlos protegidos por una magia incomprensible que hizo que ninguna bala de cañón los alcanzara; y en la playa de Lechagua vieron desembarcar, y apurados formar las compañías, los batallones enemigos que después avanzaron por las colinas arrastrando tres cañones de bronce que con el trueno de sus disparos dispersaron al batallón de Chiloé, las milicias de Calbuco, Maullín, Carelmapu y Chacao. Los defensores eran oficiales y soldados ya cansados de tanta guerra, veteranos de muchas batallas, habían combatido en Rancagua, en Chillán, en Chacabuco, muchos de esos oficiales hace poco más de un año que regresaron del Alto Perú, y después de desembarcar en Concepción se vinieron caminando por el país de los Mapuches.
Muchos, entre los vapores de la chicha calentada en un perol que cuelga sobre la hoguera, recuerdan cuando desde sus islas llegaron a esta misma planicie a formar en las filas del batallón de Milicias de Chiloé y recibir la instrucción militar. Tardes enteras de simular cargar y disparar un fusil que no tenían, reconocer los distintos toques del tambor para el ataque, la retirada, la llamada a formación, la diana. Otros recordaban la vez que vieron al enemigo subir por las laderas de Pudeto, muy pocos de los que custodiaban la entrada al camino de Caicumeo pudieron entrar en combate. Los oficiales les ordenaron replegarse a Castro, muchos creían que, si hubieran seguido el plan del coronel Ballesteros, escondidos en la espesura del monte hacer una guerra de guerrillas, hoy otro gallo cantaría.
Reunidos en esta planicie se encuentran, saludan y reconocen ser parientes. Son primos, cuñados, tíos, sobrinos, hermanos, compadres, sentados en torno a los escombros de una derrota bajo el polvo estelar del camino de Santiago. La memoria ya cansada recuerda retazos aleatorios del pasado. Pedazos de las causas en las cuales en otro tiempo creyeron y por las que combatieron durante casi quince años, de cara al enemigo gritando su coraje; disparar una y otra vez hasta caer de cansancio o heridos por una bala. Mataban y morían por palabras como fidelidad, solidaridad, Patria, Dios, y un rey que los traicionó. Un rey que regaló su reino a los franceses, un rey a quien aquellos mestizos le importaron un comino.
Cada año, en esos tres días del verano, caminan despacio como peregrinos en una procesión de hombres desgastados por años de acampar a la intemperie esperando un enemigo que decían llegaría a invadir la isla. En ese entonces eran jóvenes vigorosos, hoy son ancianos que soñaron con una patria mejor de lo que había sido y que no será nunca.
A la luz de las llamas apenas se distinguen las arrugas en los rostros de esos hombres reunidos en torno a una fogata que se apaga como sus vidas. Con voz cansada cuentan como sobrevivieron cuando estuvieron sitiados de Chillán, y fueron soldados de las guerrillas montadas que recorrían el territorio desde el rio Maule hasta Concepción; otro describe como los insurgentes huyeron de Rancagua, aquel relata la vez que escapó de Chacabuco hasta Valparaíso para irse al Callao en un barco repleto de mujeres y comerciantes. Un exoficial recordó la victoria en Viluma. Unos pocos contaban que mientras los otros batallones se rendían los chilotes fueron los únicos que combatieron de verdad en Ayacucho; aquel describe que anduvo subiendo y bajando cerros resecos en Cochabamba, Oruro y Potosí. Alguno recuerda Jujuy, otro habla del Cuzco, Andahuaylas, Huamanga y otros nombres tan extraños que los pocos que regresaron a sus hogares se convirtieron en intrusos que mentían diciendo que anduvieron por lugares que nadie conoce.
Hoy, cien años después, cuando nadie los recuerda, nadie les debe nada ni sabe sus nombres. Ni menos se comprende por qué combatieron en un ejército que fue derrotado; los veo reunidos, viejos, cansados. Veo a alguno levantarse por un momento para que los otros lo vean y escuchen decir un discurso repleto de nombres desconocidos y lugares extraños. Muchos levantan la vista al cielo buscando la estrella que en otro tiempo le indicaba donde estaba el hogar que habían dejado, después, permanecen callados, como el mar quieto en un día sin viento.
Así cada año para el día de la procesión del Cristo de la Buena Esperanza los veteranos de la guerra se reunían para con sus recuerdos regresar hacia el pasado cuando eran jóvenes soldados de esos batallones invencibles, y todos los respetaban y temían, y esperaban de ellos hazañas que hubieran cambiado esta historia que otros escriben.
A media mañana comienzan las despedidas y los veteranos se van a paso de caballo lento, solos o en pequeños grupos. Otros esperan la hora de la alta marea y se embarcan en las lanchas veleras y al cansino ritmo de los remos emprenden el regreso a sus hogares. Han desaparecido las estrellas, y se han desvanecido los fantasmas de aquellos que fueron los enemigos contaminados de odios y con fusiles cargados de amarguras. El pasado ha quedado olvidado bajo la ceniza de una fogata apagada.

Territorio Cultural: Luis Mancilla Pérez